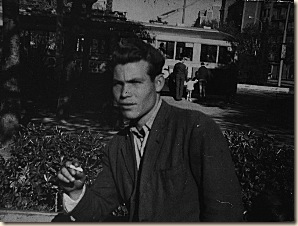 Cuando mi abuela murió fuimos a un marmolista de San Juan de Aznalfarache a encargar la lápida. Llevé en mi coche a mi madre, a mi tía Carmen y a mi tío Juan. Tras elegir el modelo de tumba y el aderezo de una Virgen del Carmen a la que mi abuela era muy devota (resonancias del mar, Santa Cruz de Tenerife donde nació, Cádiz, San Fernando...), yo propuse con timidez cincelar una frase en algún lugar de la tumba. No la llevaba preparada, y por eso, cuando mi gente se mostró abierta a la propuesta, tuve que improvisar algo ante la mirada del comercial. Reconozco que no se me ocurrió un epitafio brillante, pero igual reflejaba lo que todos sentíamos por mi abuela.
Cuando mi abuela murió fuimos a un marmolista de San Juan de Aznalfarache a encargar la lápida. Llevé en mi coche a mi madre, a mi tía Carmen y a mi tío Juan. Tras elegir el modelo de tumba y el aderezo de una Virgen del Carmen a la que mi abuela era muy devota (resonancias del mar, Santa Cruz de Tenerife donde nació, Cádiz, San Fernando...), yo propuse con timidez cincelar una frase en algún lugar de la tumba. No la llevaba preparada, y por eso, cuando mi gente se mostró abierta a la propuesta, tuve que improvisar algo ante la mirada del comercial. Reconozco que no se me ocurrió un epitafio brillante, pero igual reflejaba lo que todos sentíamos por mi abuela.
Para recordarte basta mirarnos el corazón, porque nunca morirás mientras vivamos.
Andando el tiempo la frase, que he leído tantas, tantas veces, se  ha mostrado adecuada para los que, tras mi abuela, dirigieron sus pasos a las lejanas Islas de los Bienaventurados. Al año siguiente murió repentinamente una de las mejores personas que he conocido, mi tío Juan, con sólo cuarenta y dos años. Su muerte nos afectó profundamente a todos porque nadie la esperaba. Ese fin de semana habíamos hecho algo insólito, un encuentro en homenaje a mi abuela: habíamos alquilado unas cabañas en un camping de la costa de Huelva, y se había reunido toda la familia incluido el primer nieto, mi hijo Adrián, para pasar el fin de semana en la playa. Mi tío había comenzado a disfrutar de las primeras vacaciones pagadas de su vida, porque era albañil (un albañil todo terreno), y sabiendo apenas leer y escribir había conseguido un puesto de profesor en una Escuela Taller. Lo pasamos muy bien, incluso yo,
ha mostrado adecuada para los que, tras mi abuela, dirigieron sus pasos a las lejanas Islas de los Bienaventurados. Al año siguiente murió repentinamente una de las mejores personas que he conocido, mi tío Juan, con sólo cuarenta y dos años. Su muerte nos afectó profundamente a todos porque nadie la esperaba. Ese fin de semana habíamos hecho algo insólito, un encuentro en homenaje a mi abuela: habíamos alquilado unas cabañas en un camping de la costa de Huelva, y se había reunido toda la familia incluido el primer nieto, mi hijo Adrián, para pasar el fin de semana en la playa. Mi tío había comenzado a disfrutar de las primeras vacaciones pagadas de su vida, porque era albañil (un albañil todo terreno), y sabiendo apenas leer y escribir había conseguido un puesto de profesor en una Escuela Taller. Lo pasamos muy bien, incluso yo,  que abjuro de la playa en verano. El domingo 18 de julio volvimos a casa; mi tío y su familia viajaron de vuelta en el coche de uno de mis hermanos. Era el año 1994, y se jugaba esa noche la final de la copa del mundo de fútbol entre Brasil e Italia. Mi tío la vio y, más bien tarde porque hubo prórroga, se fue a la cama. Sobre las dos de la mañana se levantó y le dijo a su mujer que no podía dormir, que tenía calor y quería tomar un poco el aire. Al parecer estuvo un rato asomado a la ventana del salón, y poco después cayó fulminado por un infarto. Mi primo, que entonces tenía apenas dieciocho años, intentó reanimarlo sin saber muy bien cómo, y en sus brazos terminó de morir.
que abjuro de la playa en verano. El domingo 18 de julio volvimos a casa; mi tío y su familia viajaron de vuelta en el coche de uno de mis hermanos. Era el año 1994, y se jugaba esa noche la final de la copa del mundo de fútbol entre Brasil e Italia. Mi tío la vio y, más bien tarde porque hubo prórroga, se fue a la cama. Sobre las dos de la mañana se levantó y le dijo a su mujer que no podía dormir, que tenía calor y quería tomar un poco el aire. Al parecer estuvo un rato asomado a la ventana del salón, y poco después cayó fulminado por un infarto. Mi primo, que entonces tenía apenas dieciocho años, intentó reanimarlo sin saber muy bien cómo, y en sus brazos terminó de morir.
Mi tío Manolo, pero especialmente mi abuela, mi tío Juan y mi madre, todos se mudaron a nuestros corazones, para morar desde entonces en un mar de recuerdos emocionantes, entre las innumerables muestras de cariño incondicional con las que alegraron  nuestras vidas. El amor familiar surge tanto de la ficción social como de la fisiología, y en ambos campos supusieron un regalo para nosotros. Nos dieron un inusual ejemplo de fortaleza y ternura: nunca he conocido a otra gente más fuerte y decidida que ellos, a nadie que teniendo que enfrentarse a una vida tan difícil lo hiciera con tanto coraje y tanta bondad. Ahora, en nuestros corazones, queda el rojo líquido impregnado de ese valor, de ese cariño, de la suerte impagable que tuvimos teniéndolos tan cerca.
nuestras vidas. El amor familiar surge tanto de la ficción social como de la fisiología, y en ambos campos supusieron un regalo para nosotros. Nos dieron un inusual ejemplo de fortaleza y ternura: nunca he conocido a otra gente más fuerte y decidida que ellos, a nadie que teniendo que enfrentarse a una vida tan difícil lo hiciera con tanto coraje y tanta bondad. Ahora, en nuestros corazones, queda el rojo líquido impregnado de ese valor, de ese cariño, de la suerte impagable que tuvimos teniéndolos tan cerca.
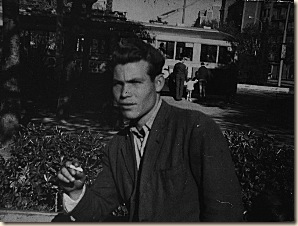




7 comentarios:
Nuestros seres queridos siempre perdurarán en nuestros corazones. Aprendimos mucho de ellos y sus valores deben ser nuestra bandera de libertad. Saludos.
Es un epitafio precioso... que lo sepas
Besicos
Sí, Luis, el respeto a nuestros mayores y la valoración justa de lo que nos dieron es medida de salud y civilización. Un abrazo.
Gracias, Belén, no sé si salió muy medido pero sí muy sentido. Un beso.
Ha sido emocionante, maravilloso. Un gran tributo a ese amor familiar, Sir.
Un beso grande.
Gracias, amiga, jironcitos de esa emoción tuya seguro que los rozan y les hacen sonreír... Un beso.
Casi sin palabras me has dejado...
Un abrazo...
Ahí quizás esté nuestro trabajo fundamental, Sandro, en continuar con ese hábito del cariño familiar. Sé que si lo conseguimos nuestros hijos nos lo agradecerán algún día, aunque sea tarde.
Un beso.
Publicar un comentario