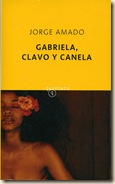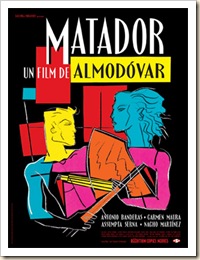Acabé de leer el libro de José Luis Ferris, Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, con la sensación de pertenecer a un país que ha sido tremendamente injusto con una persona apasionada y limpia, un hombre del que todos deberíamos sentirnos orgullosos. Pero a esta sensación se unía otra, una enseñanza más bien: en el pueblo, entre los muchos, hay cientos, miles, millones de personas que, sin haber escrito un verso, merecerían otro trato bien distinto por parte de esta sociedad.
Acabé de leer el libro de José Luis Ferris, Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, con la sensación de pertenecer a un país que ha sido tremendamente injusto con una persona apasionada y limpia, un hombre del que todos deberíamos sentirnos orgullosos. Pero a esta sensación se unía otra, una enseñanza más bien: en el pueblo, entre los muchos, hay cientos, miles, millones de personas que, sin haber escrito un verso, merecerían otro trato bien distinto por parte de esta sociedad. El libro de Ferris, correctamente escrito y combinando pasión y rigor a partes iguales, nos relata la corta vida de un pastor nacido para las palabras, un hombre bastante común, enamoradizo, maleable en todo lo que de accesorio tiene la vida, pero honesto y limpio en sus valores de respeto a los demás. El pastor oriolano, animado por una fiebre juvenil, busca el reconocimiento en una capital estremecida por los vaivenes políticos, y llena de artistas consagrados, algunos de ellos instalados en una vanidad bien alejada de la poesía que publicaban. De entre los consagrados, Neruda y Aleixandre lo acogen con cariño, y adivinan en él y en su poesía esa ardiente sinceridad que, en mi opinión, es condición necesaria para que cualquier escrito valga algo. Por contra, Lorca, quién sabe si por una sensibilidad algo condicionada por su pulcro origen, desprecia tozudo a un Hernández que huele a campo, tal vez a pobre. Alberti y su mujer, María Teresa León, aceptan a ese pintoresco muchacho que decora sus afanes surrealistas.
 Tras el libro de Ferris esperaba uno de Ian Gibson. Era un regalo de mi gente, y hablaba de las vicisitudes sufridas por cuatro poetas durante la Guerra Civil: Machado, Juan Ramón Jiménez, García Lorca y Miguel Hernández. Alcancé sólo la mitad de lo dedicado a Machado, y no pude seguir. Me aburría mortalmente. No obstante, en la forma de relatar de Gibson creí descubrir ese mismo aire de comprensión por todos esos poetas vanidosos que jugaban a las honduras con un ojo puesto en la adulación de los demás. A algunos de ellos no los he leído lo suficiente como para poder opinar sobre su poesía, además de que, como he repetido ya demasiado, entiendo poco de este lenguaje.
Tras el libro de Ferris esperaba uno de Ian Gibson. Era un regalo de mi gente, y hablaba de las vicisitudes sufridas por cuatro poetas durante la Guerra Civil: Machado, Juan Ramón Jiménez, García Lorca y Miguel Hernández. Alcancé sólo la mitad de lo dedicado a Machado, y no pude seguir. Me aburría mortalmente. No obstante, en la forma de relatar de Gibson creí descubrir ese mismo aire de comprensión por todos esos poetas vanidosos que jugaban a las honduras con un ojo puesto en la adulación de los demás. A algunos de ellos no los he leído lo suficiente como para poder opinar sobre su poesía, además de que, como he repetido ya demasiado, entiendo poco de este lenguaje.
Gibson usa como hilo conductor de su libro las peripecias de Pablo Suero, periodista y dramaturgo argentino que llega a España para informar in situ sobre la situación española a los lectores de su periódico. Hablando del día que Suero conoce a Alberti y a su mujer, Gibson comenta:
“Después del homenaje [concedido a Valle-Inclán por una multitud de artistas], Suero conoce por primera vez a Alberti y María Teresa León. «Fui un viejo amigo de ellos desde ese instante», escribe. Unos días después los visita en el estupendo estudio que ocupan en una «torre» al final de la calle del Marqués de Urquijo (hoy una placa colocada al lado de la puerta recuerda la estancia de la pareja). El estudio da al parque del Oeste y, más allá, a la Casa de Campo” [pág. 32].
Algunas páginas más adelante, Gibson habla del día que Suero es llevado por Lorca a conocer a su familia, que por entonces residía en Madrid:
 “Un día el poeta lleva a Suero a conocer a sus padres y hermanos, con quienes comparte un amplio piso de la calle de Alcalá, 96 (hoy, 102). […] A pesar de ser agricultores ricos de la Vega de Granada, «están con el pueblo español, se duelen de su pobreza y anhelan el advenimiento de un socialismo cristiano»” [pág. 35].
“Un día el poeta lleva a Suero a conocer a sus padres y hermanos, con quienes comparte un amplio piso de la calle de Alcalá, 96 (hoy, 102). […] A pesar de ser agricultores ricos de la Vega de Granada, «están con el pueblo español, se duelen de su pobreza y anhelan el advenimiento de un socialismo cristiano»” [pág. 35]. Para terminar las citas, apunto ésta con la que el autor comienza la descripción del día en que Suero visita a José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la derecha:
“José Calvo Sotelo recibe al argentino media hora después en su lujosa mansión, con salones amplísimos, del barrio de Salamanca” [pág. 37].
Durante estas páginas obtuve la impresión de que Gibson alababa la esplendidez del estudio de Alberti y María Teresa León, y la amplitud y buena situación del piso de la familia García Lorca, pero que denunciaba la lujosa mansión de Calvo Sotelo. Y lo cierto es que todos andaban bien lejos de la paupérrima situación general del pueblo español. El señor Calvo Sotelo daba con ello lógico contenido a sus valores aristócratas, pero los otros, situados al lado del pueblo, comunistas y socialistas aseados y declarados, no daban precisamente demasiado ejemplo a ese pueblo que llenaba siempre sus escritos. Sé que no conviene simplificar la vida de gentes que vivieron una época difícilmente comprensible a tantos años de distancia; sería injusto parcelar el mundo en malos y buenos, pintarlo de negro o de blanco: nuestro mundo, por fortuna o desgracia, se encuentra lleno de grises. Pero el mundo artístico siempre ha seguido unas pautas de exclusividad y esplendor, por no hablar de exhibición, que no pocas veces me ha asqueado. Numerosos artistas lanzan al mercado consignas bellamente urdidas, pero que nada tienen que ver con sus vidas, con sus valores y pensamientos. Es un olor característico que tengo la desgracia de percibir, y que me repugna profundamente.

En los primeros días de la Guerra, cuando cientos de miles de personas sufrían la violencia de la contienda, cuando montones de jóvenes eran arrancados de sus padres para luchar en un bando o en otro, para asistir a la sangre de sus amigos y familiares; cuando ingentes cantidades de mujeres, viudas o casi, demostraban su valor implacable sacando adelante a sus familias con enormes sacrificios, mientras sus padres, esposos e hijos luchaban y caían en una contienda incierta y sucia; o cuando esas otras mujeres también cogieron un fusil para defender a sus vecinos y su derecho a decidir el futuro; cuando todo esto pasaba, Miguel Hernández había decidido cantar su poesía en las trincheras, mientras luchaba al lado de sus iguales, sin faltar un solo día, compartiendo con el pueblo al que pertenecía un fusil y el silbido de las balas, el hacinamiento, el frío mortal que luego contribuyó a su muerte, o un rosario posterior de cárceles. Y mientras todo esto pasaba, en esos días de horror, Alberti, María Teresa León y otros usaban un escondrijo de lujo, proporcionado por el Gobierno de la República a sus artistas, para organizar fiestas de disfraces en las que no faltaba un detalle, ni siquiera el ineludible toque surrealista. De  día se acercaban al frente y, en actos bien organizados, cantaban a aquellos pobres desgraciados algunas canciones que dios sabe si entenderían. Luego, con el deber cumplido y la conciencia y la camisa limpia, volvían a su madriguera lujosa y disfrutaban de la vida, porque a ver, si no, de dónde iban a sacar estos señoritos suficiente surrealidad para sus hermosas mentiras…
día se acercaban al frente y, en actos bien organizados, cantaban a aquellos pobres desgraciados algunas canciones que dios sabe si entenderían. Luego, con el deber cumplido y la conciencia y la camisa limpia, volvían a su madriguera lujosa y disfrutaban de la vida, porque a ver, si no, de dónde iban a sacar estos señoritos suficiente surrealidad para sus hermosas mentiras…
Miguel Hernández protagonizó allí un episodio que recuerda el de Cristo en el templo. El poeta, cansado y enfermo por su estancia en el frente, y preocupado porque tiene a su mujer y a su hijo en Alicante, tan lejos, acaba sublevándose contra aquel lujo y aquellos personajes enjabonados y pagados de sí mismos que juegan a la guerra. Por supuesto, recibe la respuesta que merece un muerto de hambre que apenas sabe vestir con corrección. Y hay que recordar ahora que Hernández, aun siendo el hombre que fue, tuvo tanta, tanta suerte al lado de otros millones de pobres diablos… Menos mal que luego fueron inmortalizados por las floridas mentiras de algunos poetas de manos impolutas y suaves, ascendientes de muchos de los que hoy vomitan nuestra cultura.
 Parece que llegara un tiempo en el que se deben ir cerrando los expedientes de tu corazón. Yo fui –y tal vez sea aún– un muchacho enamoradizo, que tras una sola mirada podía instalar a una mujer en cierta cueva íntima, donde las ideas proyectaban la sombra de rostros dulces y eternos. Y bien que me enorgullecía de ello, de esa especie de rencor positivo que me permitía conservar el amor por aquella chiquilla que rozó mi mano, o por aquella otra que pasó como un efímero vendaval por mis huesos.
Parece que llegara un tiempo en el que se deben ir cerrando los expedientes de tu corazón. Yo fui –y tal vez sea aún– un muchacho enamoradizo, que tras una sola mirada podía instalar a una mujer en cierta cueva íntima, donde las ideas proyectaban la sombra de rostros dulces y eternos. Y bien que me enorgullecía de ello, de esa especie de rencor positivo que me permitía conservar el amor por aquella chiquilla que rozó mi mano, o por aquella otra que pasó como un efímero vendaval por mis huesos.