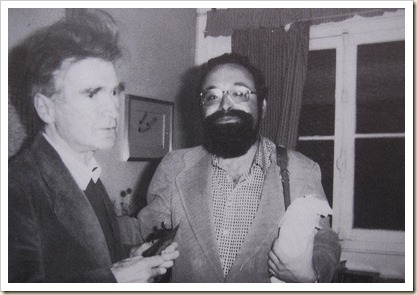Pero Vera tenía un hijo que ardía de envidia por las habilidades de mi padre, que se moría de celos por la confianza que su padre ponía en el mío, y eso el viejo lo sabía. Así que un día mi padre se presentó en la oficina y le dijo a Vera, entre lágrimas correspondidas, que dejaba la empresa. El cuerpo hacía tiempo que le pedía agarrar al hijo por el cuello y cantarle las cuarenta, pero no estaba dispuesto a poner a aquel buen hombre, que había sido un padre para él, entre la espada y la pared. Así que se fue a buscar otro trabajo y acabó de recauchutador en un taller recién abierto en la esquina de Canal con la antigua Héroes de Toledo, arreglando ruedas pinchadas y aplicando en ello todo el arte y el saber que sus años de trabajo le habían proporcionado. No, no era tarea menor eso de dejar las ruedas como nuevas, de conseguir que “las gomas” durasen, y por eso los taxistas y los camioneros, conscientes de la importancia de los neumáticos en su trabajo, se hacían clientes fijos y acudían a él como su recauchutador de cabecera.
Los domingos, loco por vernos, mi padre se plantaba incansable en una esquina cercana a mi casa y esperaba una, hasta dos horas a que bajásemos para pasar el día con él. Entonces tomábamos un autobús y explorábamos los alrededores de Sevilla. Aventureros, nos dedicábamos a recolectar moras dulces de las moreras que conducían al manicomio, a coronar la cumbre del monte de la Pañoleta, para luego probar el vino de pasas y el jamón de la Bodega de San Rafael; o conquistábamos el castillo del Alcalá de Guadaíra, o algún puente, alguna charca… Otros días echábamos ratos de pesca y baño en el pantano de Bornos, en la antigua ribera de Guillena, en el río Viar de Cantillana… Pero las más grandes hazañas dominicales ocurrían cuando caminábamos sin fin por las cunetas de olivos camino de Umbrete o Espartinas, examinando cada ruina, cada mansión fabulosa, cada pozo y cada fábrica abandonada, para llegar desmayados a las tantas de la tarde a un bar al que entrábamos sin melindres, con un hambre sana y limpia.
Una tarde, cuando mi padre comenzaba a mostrar los primeros síntomas del Alzheimer, agobiado por ciertos sentimientos paranoicos pero aún capaz de reflexionar sobre sí mismo, lo saqué de casa y lo invité a tomar un café. Le expliqué las cosas como si se las contara a un niño, con claridad y ternura, tratando de enfocarlo todo desde el punto de vista de su tranquilidad: has luchado mucho, tienes a tus tres hijos criados, tres hijos que te quieren y que afrontan la vida con decisión, y cinco 
Hoy mi padre cumpliría ochenta y cinco añitos, él, que de viejo se quejaba de los viejos impedidos que cruzaban las calles renqueando, que hasta casi el último momento corría como un chiquillo y caminaba kilómetros diarios, que cocinaba con un detalle admirable y pescaba con artes menores pero sublimes. Con un solo error estropeó su vida y la de mi madre, pero nunca dudé de su condición de víctima. Y mucho menos de su condición de padre, porque siempre, siempre, con sus errores y sus aciertos, nos hizo sentir ese calor que es el que mueve el mundo.