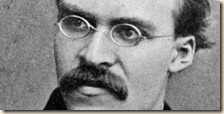Y es que la ciencia, cuando posa junto a la poesía, suele salir maltrecha. Pocos podrían reivindicar la hermosura de lo científico, y además serían de inmediato calificados de cabezas cuadradas, de gente rara e insensible. Pero yo, cuando recuerdo mi adolescencia y a Gloria contándonos las peripecias del ribosoma y de la traducción genética, no sólo pienso en ciencia, sino en danza, en imaginación, en espectáculo. Luego, en mis pocos años de medicina, tuve la suerte de estudiar fisiología humana, que es, para los que no lo sepan, el estudio del funcionamiento de nuestros cuerpos; y allí conocí desde los sugerentes secretos de la contracción de un músculo hasta los intríngulis microscópicos de los prodigiosos poros celulares. Sobre todo advertí que la hermosura de la maquinaria corporal era producto del tiempo, del azar, de la ferocidad de los elementos naturales y de lo eluctable y lo fatal, y un rizo admirable y conmovedor de la vida. El cuerpo, además, es una máquina impresionista, porque sus pinceladas no son sólidas y nítidas, porque no funciona con mecanismos rígidos y perfectos, sino con desvaídas tendencias, con flujos probables, con estructuras blandas y dóciles que se unen para que, al final, podamos mirar el mar y estremecernos. Hasta la regla del todo o nada de los impulsos nerviosos en las neuronas se gesta en un vaivén anárquico de sustancias (al estilo Pollock), y luego estos adustos y eléctricos impulsos vuelven a disolverse en la dúctil e inconmensurable constitución reticular de nuestro cerebro.
Y luego llegó José María, porque no toda la ciencia es biológica. También están las ciencias sociales, que no dejan de tener su rima. Y no sólo le debo a José María sus clases maestras, no sólo haber leído a autores emocionantes, sino ante todo haber despertado en mí ese deseo de conocer, ese gusto por lo bien dicho, por el pensamiento complejo y su correspondiente correlato vital: la sabiduría. Aún recuerdo con agrado la ingenuidad reveladora de Galbraith, esa forma limpia de mostrar el mundo salvaje de la economía, y aún puedo verme en la Plaza Nueva, montado en un autobús, tratando de desentrañar los primeros párrafos de El hombre unidimensional, de Marcuse, leyendo una y otra vez cada frase hasta conseguir el ritmo de lectura necesario, y disfrutando por fin con la comprensión del laberinto, y con mi sangre hirviendo de revolución. Y también le debo a José María haber descubierto a un Savater joven, increíble, certero, divertido, ingenioso, irreverente… Un Savater que fue una puerta a muchos paraísos. Leí con deleite uno de sus mejores libros, Panfleto contra el todo, que él haría bien hoy en releer, y a partir de ahí me bebí casi todos sus libros, llenos de panteísmos y libertades. Y por él me bebí al adusto pero minucioso Puente Ojea, ahondando en mi ateísmo, y me atreví a probar (sólo un sorbito) a Adorno, a Horkheimer, al pintoresco antropólogo político Pierre Clastres, al extravagante, extenuante y extraordinario Bataille… vagando entre las líneas y las ideas, con los ojos abiertos de par en par, bebiendo con avidez los requiebros de sus pensamientos. Y descubrí en Savater el perfil más interesante de Schopenhauer, y sobre todo a esos dos locos geniales que fueron Nietzsche y Cioran.